






















































































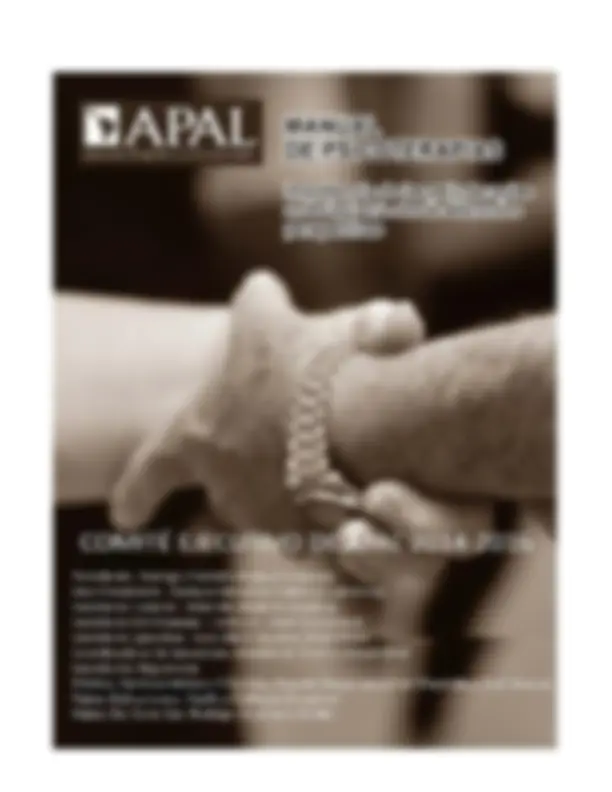


Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity

Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium


Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity
Prepara tus exámenes con los documentos que comparten otros estudiantes como tú en Docsity
Los mejores documentos en venta realizados por estudiantes que han terminado sus estudios
Estudia con lecciones y exámenes resueltos basados en los programas académicos de las mejores universidades
Responde a preguntas de exámenes reales y pon a prueba tu preparación

Consigue puntos base para descargar
Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium
Comunidad
Pide ayuda a la comunidad y resuelve tus dudas de estudio
Descubre las mejores universidades de tu país según los usuarios de Docsity
Ebooks gratuitos
Descarga nuestras guías gratuitas sobre técnicas de estudio, métodos para controlar la ansiedad y consejos para la tesis preparadas por los tutores de Docsity
Como plantean algunos de los autores, a lo largo de estas páginas, las investigaciones han permitido controlar tanto el excesivo optimismo como las críticas inconsistentes a las psicoterapias. Mejorar la calidad de vida de las personas y estimular la neurogénesis van de la mano en un mundo en el cual las Neurociencias dan fundamento al poder curativo de la relación humana tan particular que se desarrolla en un encuentro psicoterapéutico.
Tipo: Monografías, Ensayos
1 / 95

Esta página no es visible en la vista previa
¡No te pierdas las partes importantes!























































































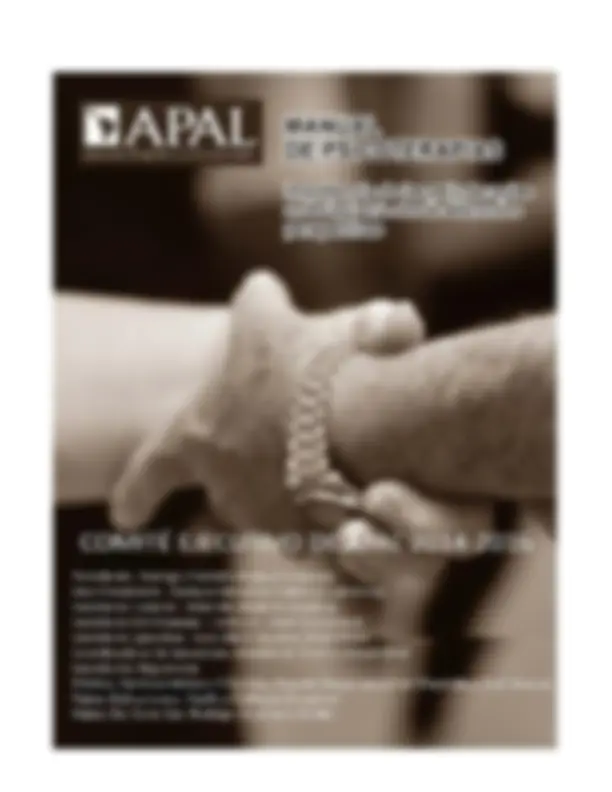
Compiladora: Dra. Graciela B. Onofrio (APSA-APAL)
Sección Psicoterapia - Dr Rafael Sibils (Uruguay)
Sección Psicoterapia - Dra. Sara Gilda Argudín Depestre (Cuba), Dra. Miriam de la Osa O´Reilly (Cuba)
Sección Arte, salud y comunidad - Dr Carlos Caruso (Argentina)
Sección Integración del conocimiento - Dra Elba Beatriz Tornese (Argentina)
Sección Medicina, Psiquiatría y Atención Primaria de la salud - Dra Susana Calero (Argentina) y Prof Julio Torales (Paraguay)
Sección Violencia, sociedad y patologías emergentes - Dr Horacio Vommaro (Argentina)
Sección Violencia intrafamiliar - Prof Andrés Arce (Paraguay) y Prof Julio Torales (Paraguay)
La Asociación Psiquiátrica de América Latina (APAL) ha decidido encarar con énfasis y entusiasmo la recopilación de producciones escritas desde diversas perspectivas en torno al tema de las psicoterapias en el campo de la Psiquiatría, nutriéndose del frondoso trabajo de sus Secciones científicas de subespecialidades. La investigación en esta temática es una pieza clave tanto para profundizar en la dimensión humanística de la Psiquiatría y en su tradición antropológica, como para diseñar planes de prevención y tratamiento en las diferentes etapas de las manifestaciones del padecimiento mental, y por qué no social, al cual somos convocados los psiquiatras desde el campo más amplio de la Medicina. La Psiquiatría es y se desarrolla dentro de una mirada en contexto y las realidades de nuestra región muestran un padecimiento social singular. A veces, “un contexto único de atención primaria de la salud” (Calero S, Torales J.). Como especialistas médicos tenemos incorporada, en nuestra visión de la clínica, la dimensión humana de nuestras prácticas de derecho. Como plantean algunos de los autores, a lo largo de estas páginas, las investigaciones han permitido controlar tanto el excesivo optimismo como las críticas inconsistentes a las psicoterapias. Mejorar la calidad de vida de las personas y estimular la neurogénesis van de la mano en un mundo en el cual las Neurociencias dan fundamento al poder curativo de la relación humana tan particular que se desarrolla en un encuentro psicoterapéutico. “La plasticidad es la capacidad del cerebro para remodelar las conexiones entre sus neuronas, es una capacidad de cambio que posee a lo largo de la vida.” (Tornese E.) Al decir de Henry Ey, pionero de la Psiquiatría dinámica contemporánea iniciada en el Siglo XX, las psicoterapias no son la cura “de” la mente sino “por” la mente. Frondosa historia y creativas experiencias en el tema situaron a los psiquiatras como los brujos de la tribu. La llamada cura por la palabra, “the talking cure”, al decir de la paciente a quien Breuer y Freud llamaron “Ana O”, permitiría poner un orden verbal dialógico dentro del desorden ideativo. Refiriéndonos a otro autor consagrado de fines del Siglo XIX y principios del Siglo XX, Philippe Chaslin, la discordancia en el paciente que padece esquizofrenia es consecuencia del lenguaje desordenado. Es esto lo que enferma y disocia la personalidad y no el camino inverso. El diálogo pone coherencia allí donde sólo hay huesos, músculos y fisiología. El encuentro verdadero con el otro: he ahí el hecho cultural y curativo del diálogo entre las personas. Las psicoterapias, cualesquiera sean sus banderas científicas y metodológicas, es un diálogo por definición, un diálogo con método y objetivos, ya se trate de tratamientos psicoanalíticos, cognitivo conductuales, a mediación artística, mindfullness, abordajes grupales, familiares, u otros que se desarrollan en sus conceptos más fundamentales a lo largo de las páginas de este libro. La construcción de la experiencia vital, hecha de signos cotidianos, de recuerdos y memoria y de sueños y propósitos, es el antecedente freudiano, por el cual la Neurología traspasó al campo de las experiencias vitales historizadas en la memoria, dando nacimiento a la Psiquiatría contemporánea del Siglo XX, dentro del marco del descubrimiento e invención del Psicoanálisis. Los recorridos anatómicos se convierten, entonces, en transcripciones emocionales en el cuerpo en su necesaria trabazón de lo biológico con lo anímico. “La psicoterapia es un sistema interactivo entre un individuo o grupo que asume el rol de paciente, y un individuo o grupo que toma el rol de psicoterapeuta. Se basa en el vínculo; es el tratamiento a través de una relación personal concreta.” (Sibils R.)
Es nuestro propósito, como sociedad científica de América Latina, reflejar, a través del trabajo de las Secciones de subespecialidades de APAL, el lugar que ocupan actualmente los abordajes psicoterapéuticos dentro de la Psiquiatría y remarcar, por lo tanto, los fenómenos psicopatológicos puestos en juego. Agradecemos calurosamente a los autores sus aportes y la bibliografía respaldatoria que acompaña sus reflexiones. Agradecemos también a este Comité Ejecutivo que acompañó todos nuestros sueños. Octubre de 2016.
Dra. Graciela Onofrio Dr. Rodrigo Nel Córdoba Rojas Secretaria Ejecutiva Comité Ejecutivo Presidente del Comité Ejecutivo Coordinadora de Secciones de APAL (2014-2016)
enfocar campos puntuales para profundizar en cada problema y circunstancia, dedicando muchas horas de trabajo a un aspecto de la vida de la persona. Para ciertas patologías la psicoterapia es tan o más efectiva que los fármacos y en otros casos la confluencia de ambas terapéuticas es superior a cada una por separado, presentando la psicoterapia menos efectos secundarios o adversos (4).
Es posible agrupar a grandes rasgos las diferentes modalidades de psicoterapia: psicoanalítico/psicodinámicas, cognitivo-conductuales, sistémicas, humanísticas, hipnóticas, de relajación e integrativas. (5) Más allá de precisiones y controversias, las investigaciones sistemáticas revelan resultados equivalentes para todas las escuelas en cuanto a utilidad clínica, eventualmente con mínimas diferencias entre ellas (2,3).
En cuanto a sus mecanismos de acción, existen presunciones bastante consistentes acerca de cómo funcionaría un proceso psicoterapéutico en términos de los soportes orgánicos que lo subtienden en los niveles bioquímico y neurofisiológico (6). También existen teorías variadas acerca de los mecanismos intrapsíquicos, las que expresan la diferencia entre la gran variedad de modelos psicoterapéuticos. Hay entonces hipótesis acerca de cómo funcionan en los niveles neurobiológicos y también conocemos su eficacia como fenómeno global, pero poco sabemos acerca de lo que sucede en medio, o sea de los mecanismos del “proceso psicoterapéutico en sí”. Más allá de ello, las investigaciones muestran que la eficacia de las psicoterapias en buena medida depende del vínculo (alianza terapéutica) muy por sobre las teorías o las técnicas (7,8).
Relevancia psicoterapéutica de la entrevista clínica La entrevista psiquiátrica tiene como objetivo generar un diagnóstico y un proyecto terapéutico, como sucede en cualquier área de la medicina. Tal proyecto puede incluir psicoterapia como técnica específica; en ese caso el propio médico podrá ejercer tal práctica o derivar el paciente a otro profesional. También el psiquiatra puede incluir intervenciones de perfil psicoterapéutico en su entrevista clínica adaptándolas a cada persona, proceso y ámbito de desempeño. Tal aspecto implica diferencias entre consultas clínicas de buena calidad y otras de menor jerarquía, y este es el punto que pretendo resaltar en esta comunicación.
Hay pacientes que vienen con una lista de síntomas. Otros traen a la consulta sus problemas y a menudo esperan ideas, consejos, orientaciones, interpretaciones, etc., los que pueden constituir verdaderas acciones psicoterapéuticas. Por tanto es importante que el psiquiatra sea capaz de aportar en cada caso una comprensión psicopatológica integral y no sólo agrupar síntomas en síndromes y dar una respuesta farmacológica. La gama de posibilidades que se abre en el contacto clínico es amplia y muchas veces constituye el aspecto fundamental de la terapéutica: en tanto el padecimiento del paciente es en términos generales relacional, con frecuencia se manifiesta, reedita y es pasible de intervenciones en el vínculo. La transferencia (repetición de prototipos infantiles: formas de relación, reacción y comportamiento, emociones, fantasías, impulsos y sentimientos respecto a ciertos objetos) y la contratransferencia (sentimientos que surgen en el psiquiatra a partir del contacto con su
paciente) adquieren entonces protagonismo, y el profesional atento a esta dinámica podrá asumir y utilizar creativamente su rol de instrumento terapéutico. Toda entrevista psiquiátrica es entonces potencialmente psicoterapéutica. Pero también puede ser iatrogénica –por acción u omisión- si no se cuida en detalle lo relacional; si no se toma en cuenta esta perspectiva o no se está preparado para ella. Decidir la oportunidad y la medida en que se utilizan tales intervenciones depende de parámetros múltiples y complejos. Estos incluyen la serie diagnóstica habitual y también la evaluación del paciente en otras dimensiones, particularmente su apertura para ese tipo de recursos y su capacidad para recibirlos sin desestabilizarse. El conocimiento de la psicopatología, la experiencia de trabajar en psicoterapia, la de haber recibido terapia, la percepción clínica y un cierto grado de intuición se suman a la evaluación general del paciente y su entorno sociofamiliar a los efectos de evaluar cada situación. Otras variables dependen de la estructura los servicios asistenciales: tiempo y frecuencia de las consultas, aspectos locativos, etc. Naturalmente, no siempre es posible valorar en profundidad al paciente y la circunstancia, sino que a veces se trata de decidir en el momento, con certezas limitadas. Serán particularmente valiosas las intervenciones en caso de que la persona necesite una psicoterapia y no pueda acceder a ella: como plantea Donald Winnicott, muchas veces lo que no se logra en una consulta no se logrará en ningún lado.
Pretendo ahora complejizar aún más la cuestión. En efecto, frecuentemente los pacientes nos hacen saber que determinados comentarios, actitudes y/o conceptos que les hemos hecho llegar fueron importantes para ellos y generaron modificaciones relevantes en sus vidas. Y muchas veces no tuvimos intención ni noción consciente de haber aportado tales ideas; no nos percatamos de ello. La comunicación supone un continuum no verbal y verbal que comprende todos los órganos sensoriales e implica emociones, gestualidad, la palabra con su sonoridad, contenido conceptual y simbólico, las inflexiones del discurso, el significado onírico y los diversos sentidos del silencio. Comprende la naturaleza de las acciones simples y también las complejas (conversiones, hipocondría, actuaciones, etc.). Este amplio espectro implica componentes conscientes e inconscientes, simbólicos y subsimbólicos en constante cambio temporal en el paciente y en el psiquiatra. Los elementos en juego en toda comunicación son de tal complejidad que no es posible controlarlos más allá de cierto punto. Así funciona la comunicación en la vida cotidiana y en la entrevista clínica, por más que en ésta se procure clasificar y normatizar los complejos intercambios verbales y no verbales (que por otra parte son inconscientes en un 60 a 70 %). (9, 10, 11, 12,13). Esto es un límite a toda pretensión de que la operatividad de una entrevista psiquiátrica dependa de la estricta aplicación de una técnica y un riguroso esquema teórico: su esencia es la comunicación entre paciente y profesional dentro de una relación signada por la confianza en la que se trasmiten en ambos sentidos y de diversas formas infinidad de detalles que tienen efectos. No quiere decir esto que no haya aspectos claros y controlables en la entrevista, pero cuando el grado de compromiso es importante, los intercambios no conscientes también lo son y podrán aportar a la mejora clínica. Y si el compromiso es escaso, esto también se hará evidente al paciente, posiblemente operando como obstáculo: los sesgos son inevitables. La paradoja es que el médico debe ser en lo posible neutral; limitar la vigencia de sus deseos o concepciones. Pero dadas las características de la comunicación humana, es sólo
alianza terapéutica, mostrar captación de los problemas, comunicar entendimiento y preocupación y utilizar variadas estrategias para resolver dificultades. Todo lo anterior exige, desgasta y compromete. Es más sencillo escuchar a los síntomas que a la persona, y también tomar cierta distancia, replegarse de modo no del todo consciente para luego apelar al recurso farmacológico. La psicoterapia personal es relevante en este sentido: como autoconocimiento, apoyo, aprendizaje y trasmisión de los modos de poner en práctica un saber. De la mencionada encuesta de APAL surge que 19 % de los psiquiatras no han realizado psicoterapia personal, 15% lo han hecho durante menos de un año, 19 % entre uno y tres años, y 47% más de tres años (16).
Querer hacer. El rápido acceso al empleo en los modelos actuales de atención, la disponibilidad de la opción de utilizar fármacos y muy especialmente el aspecto económico- laboral motivan al psiquiatra a ir dejando de lado las aproximaciones psicoterapéuticas, ya sea como técnicas específicas o integrándolas a su accionar clínico. En EEUU una sesión de psicoterapia se cobra 41% menos que 3 consultas de 15 minutos destinadas a medicación, y en buena parte del mundo occidental se repiten datos similares. (15) Un estudio muestra que 79% de los psiquiatras en América Latina refieren utilizar farmacoterapia, 51,6% psicoterapia cognitiva o comportamental, 46,4% psicoanalítica o psicoanálisis, y 12,6% terapias alternativas (17). Por otra parte, la encuesta que actualmente está en curso apunta a que la mayoría de los psiquiatras refieren utilizar recursos psicoterapéuticos en su práctica clínica, aunque no se especifica cuáles son ni tampoco en qué condiciones (16).
Poder hacer. En este punto es relevante la inserción laboral del psiquiatra y las características de los ámbitos donde ejerce la profesión. El tiempo, la frecuencia y el lugar de consulta inciden notoriamente en la tarea, junto con una serie de variables de orden administrativo, edilicio, de estructura de los servicios, legal, etc. Si el ejercicio psiquiátrico es privado habrá mayores posibilidades de dedicar tiempo a los pacientes; asimismo en algunos países la atención hospitalaria ofrece esta posibilidad. Por el contrario, la atención colectivizada y los seguros proponen -de alguna manera imponen- consultas mucho más breves y distanciadas. En buena parte del mundo y seguramente también en Latinoamérica la tendencia actual es hacia una psiquiatría institucional con consultas breves y poco frecuentes en las cuales el psiquiatra indica fármacos y eventualmente otros profesionales hacen psicoterapia a menor costo (15). Esto implica más riesgo por responsabilidad, además de redundar en entrevistas psiquiátricas de baja o media calidad. En estas se resuelve de forma no del todo inadecuada efectuando diagnósticos, indicando fármacos y agregando algún consejo psicoeducativo. La impresión general es que las estructuras asistenciales están cada vez menos dispuestas para una atención psiquiátrica que permita intervenciones psicoterapéuticas.
El panorama es complejo. El campo de las psicoterapias en el mundo es amplio, se va extendiendo y la población las toma más en cuenta, las acepta y las exige. Los psiquiatras tienen cada vez menos formación y tiempo para la psicoterapia, y otros profesionales de la salud mental son quienes suelen llevarlas adelante.
La validez de las técnicas es indiscutible y los psiquiatras lo reconocen, aunque a veces las dejan de lado orientándose más hacia el diagnóstico y la farmacoterapia. Van así dejando de lado una de las características más gratificantes de la tarea: entender en amplitud y profundidad qué les sucede a sus pacientes y habilitar formas de relación terapéuticas con ellos. De hecho, de todos los profesionales que actúan en el campo de la salud mental únicamente los psiquiatras que han realizado una formación completa tienen las capacidades y posibilidades para integrar todas las modalidades terapéuticas.
Por otra parte, ciertos estudios revelan que los psiquiatras que realizan psicoterapia y dedican más tiempo a sus pacientes refieren mayor satisfacción con su carrera. También es significativo el hecho de que no realizar trabajo psicoterapéutico sea un predictor de burn out en psiquiatras (18,19, 20). Por esas razones el ejercicio de una buena psiquiatría no es sólo un derecho de los pacientes sino también de los psiquiatras.
En muchos países las cátedras universitarias y las asociaciones de colegas intentan jerarquizar el enfoque psicoterapéutico. Además los psiquiatras jóvenes parecen estar interesados en formarse como terapeutas; en darle a su trabajo una dimensión y profundidad mayor que la pura psicofarmacología. A la hora de jerarquizar una psiquiatría que tome en cuenta la relevancia de los aspectos psicoterapéuticos es importante tomar en cuenta las competencias profesionales antes mencionadas. Parece esencial una formación que integre las psicoterapias como recurso de la psiquiatría, así como entrenamiento en psicoterapia y en entrevistas clínicas con cualidad psicoterapéutica. La actualización permanente en el tema por parte de las instituciones que agrupan colegas aportaría mucho en ese sentido, y en algunos países se expide un título de especialista en psicoterapia que enfatiza este aspecto. También sería necesario generar posibilidades y estímulo para que los colegas reciban tratamientos psicoterapéuticos, y que estos eventualmente sean exigidos como condición para desarrollar determinadas tareas. Otras variables referentes a estructuras y modelos asistenciales son mejorables si los colectivos de psiquiatras reivindican el derecho a ejercer en condiciones apropiadas, evitando que se privilegie la perspectiva farmacológica y se oriente la actividad hacia una psiquiatría empobrecida en cuanto al uso pleno de sus recursos.
Bibliografía:
Sección Psicoterapia Dra. Sara Gilda Argudín Depestre ⃰ email: sara.argudin@infomed.sld.cu Telf 53(7) Dra. Miriam de la Osa O´Reilly⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰ psiq@hha.sld.cu Telf 53(5)2924959/53(7) País: Cuba ⃰Profesora Auxiliar y consultante. Especialista de 2º grado en Psiquiatría. Hospital Clínico Quirúrgico “Hermanos Ameijeiras” ⃰⃰ ⃰Profesora Auxiliar, Especialista de 2º grado en Psiquiatría. Jefa del Servicio de Psiquiatría H.C.Q. “Hermanos Ameijeiras”
La Psicoterapia es un tipo de tratamiento psicológico que busca hacer modificaciones en los pensamientos inapropiados, en las emociones patológicas y en las alteraciones del comportamiento, que requiere se establezca una relación entre personas y se vale de diversos instrumentos para desarrollar una comunicación que sirva de enlace emocional y permita transmitir información del paciente hacia un profesional calificado y de éste hacia el paciente o pacientes mediante la comprensión de sus personalidades para superar conflictos y promover el desarrollo adecuado de la personalidad. Durante años, la Psicoterapia como modalidad terapéutica ha sido cuestionada por la comunidad científica por las dificultades que enfrenta para cuantificar resultados y repetir las experiencias, debido, entre otros aspectos, a la influencia de las corrientes positivistas y neopositivistas en las ciencias y específicamente en las ciencias médicas. (2) El desarrollo de la medicina como ciencia, al igual que otras, se sitúa en el contexto de condiciones socioeconómicas y culturales específicas; en este marco, la especialización ha constituido una manifestación del desarrollo de las ciencias, lo que trae aparejados problemas nuevos relacionados con la organización del trabajo científico. En el contexto de la revolución científico-técnica, con el elevado nivel de desarrollo de tecnologías avanzadas, los preceptos y principios que están implícitos en la relación médico- paciente y que vienen representados por los valores, actitudes, propósitos y acciones que el profesional asume ante su paciente, deben darse en una relación armónica y con características peculiares donde se conjuguen en proporción perfecta, el interés, la dedicación, el caudal de conocimientos y la profesionalidad en el ejercicio de las funciones médicas.(1) En la medicina moderna la introducción y apropiación de los principios filosóficos del dualismo cartesiano, el positivismo comtiano y el neopositivismo por una parte y los avances de las ciencias biológicas por otra, han dominado desde hace varios siglos y han afectado de alguna forma el curso armónico del desarrollo de las ciencias médicas por la contraposición dualista entre psiquis y soma, observación clínica y alta tecnología, medicina tradicional y occidental y un sinfín de variantes que traen aparejadas consecuencias nocivas para una visión integradora, con el predominio de una u otra corriente conforme a la tendencia preponderante. (1) La psicoterapia es una forma de tratamiento basada en la palabra que produce modificaciones cognitivas, emocionales y conativas y está dirigida a seres humanos diversos, que están enfermos por aprendizajes anómalos en el desarrollo de sus personalidades. Nadie duda que los psicofármacos tengan efecto sobre la función cerebral. Esta es una verdad que nadie cuestiona, son innumerables los estudios acerca de la acción sobre los
neurotransmisores, la farmacocinética, los mecanismos involucrados. Nadie pone en duda esa afirmación. Pero, cuando se afirma que la psicoterapia tiene determinados efectos mensurables en el cerebro y que explican las modificaciones producidas en los pensamientos, los sentimientos y la conducta por las intervenciones psicoterapéuticas, se han generado y generan dudas acerca de la validez de la afirmación.(4) La idea de que algo terapéutico puede ocurrir cuando alguien habla con un profesional capacitado siempre ha sido motivo de controversia. En algunos sectores, la psicoterapia es vista como algo similar a tomarse de las manos. Los profesionales de la psicoterapia tardaron en utilizar métodos empíricos rigurosos para demostrar la utilidad de lo que hacían. Sin embargo, los datos que la investigación ha ido acumulando sugieren que la psicoterapia produce mejoras duraderas e incluso cambios funcionales del cerebro. Los primeros intentos sistemáticos para investigar la psicoterapia datan del inicio del siglo XX. Earl F. Zin, en 1929, y Percival Symonds, en 1938, realizan las primeras grabaciones de sesiones con objetivos de investigación. (4) Se atribuye a Carl Rogers y sus colaboradores directos, en la década de 40, el mérito de haber sido los precursores de la investigación en psicoterapia. El contexto de investigación era naturalista porque eran realizadas por los terapeutas que analizaban las sesiones en el marco natural de las mismas. Predominó en la década de los 50 del pasado siglo. Entre los años 1950 y 1970, la cuestión que dominó la investigación fue la de la eficacia general de la psicoterapia para inducir el cambio.
¿Sirve la psicoterapia? Hans Jürgen Eysenck (1916-1997) psicólogo alemán radicado en Inglaterra realizó estudios en la década del 50 donde pretendió demostrar que los pacientes evolucionaban de manera semejante tratados con psicoterapia psicoanalista o de manera espontánea lo que demostraba, según su estudio que la psicoterapia no servía. Eysenck profundo defensor de la terapia conductista como la única capaz de demostrar eficacia, dedicó mucho esfuerzo para denostar a la psicoterapia psicoanalítica. En 1952 publicó un artículo en el cual refería que la ausencia de tratamiento era igual o aún mejor que la psicoterapia psicoanalítica. Esto propulsó la investigación a nivel científico de los modelos psicoterapéuticos comportamentales y cognitivos. Gracias, paradójicamente, a su afirmación podemos afirmar que las terapias cognitivo comportamentales actuales tienen base empírica demostrable. Al final de la década de 1970, importantes revisiones de literatura demostraron inequívocamente que:
Sin embargo, los psicoterapeutas no se mostraban especialmente interesados en tratar de demostrar y/o fundamentar de una forma empírica y objetivable que aquello que estaban
Kandel escribió: "Una de las características fundamentales de la memoria es que se constituye por etapas. La memoria de corto plazo dura unos minutos, mientras que la memoria de largo plazo puede durar muchos días o periodos más largos aún. Los experimentos sobre el comportamiento sugieren que hay una transformación gradual de la memoria de corto plazo y que, además, esa transformación se logra mediante la repetición. La práctica implica perfección". (5) Esto constituye un acicate para la continuidad de trabajos investigativos. ¿Cómo se puede investigar en psicoterapia? Son diversas las posibilidades de investigación en este campo, atendiendo a diversos enfoques. No obstante, la investigación en psicoterapia sufre múltiples presiones (metodológicas, conceptuales y económicas) lo cual influye en el trabajo de manera positiva y negativa también. Lo positivo es que se han realizado estudios y publicaciones con más calidad, complejidad metodológica y relevancia clínica. Lo negativo de manera general es que se hacen estudios de eficacia pero, no explicativas del mecanismo de acción de la psicoterapia. En sentido general proponemos varios enfoques:
En Cuba se han realizado en diversos períodos, investigaciones para validar efectividad y eficacia de distintas modalidades psicoterapéuticas y las más divulgadas y conocidas han sido las siguientes: Década de 1950, se comienzan estudios sistemáticos sobre un tratamiento de la Impotencia Sexual. Dr. J.A. Bustamante H.C.Q. “Calixto García” Década de 1970, se realizan estudios sobre un modelo de psicoterapia sistémica autóctona. Dr. Hiram Castro López-Ginard H.C.Q. “Calixto García” Década de 1980 se realiza un doctorado en Alemania que implica una investigación en una modalidad de psicoterapia grupal dinámica. Dra.C. Reina Rodríguez Hospital C.Q. “Joaquín Albarrán” Década de 1990 se realiza estudio de eficacia de una modalidad autóctona. Dra. Sara G. Argudín Hospital C.Q. “H. Ameijeiras” Década de 1990. Doctorado que defendió una modalidad autóctona de psicoterapia de actitudes. Dr. C. Alberto Clavijo Hospital Psiquiátrico de Camagüey “Dr. René Vallejo” Década 2010 Proyecto de investigación ramal de una modalidad autóctona de Psicoterapia. Dr. H. Suárez Ramos/Dra. Ileana Cabrera Hospital C.Q. “Enrique Cabrera”
Conclusiones. La universalización del conocimiento, la Medicina basada en la evidencia, la protocolización y guías de práctica clínica como exigencias del desarrollo científico técnico como vías de garantizar la optimización de la atención médica con una concepción integradora, holística, unificadora que permita el objetivo último que es definir: ¿Qué tratamiento es más efectivo para este individuo, con este problema específico, en un determinado contexto cultural, por quién, bajo qué estado de circunstancias y cuál es el modo de llevarlo a cabo? Establecer el puente entre terapeutas e investigadores es indispensable y se logrará cuando el punto de vista de los terapeutas sea oído y considerado.
Bibliografía:
Sección Arte, salud y comunidad Dr Carlos Caruso (Argentina) Presidente del Capítulo “Arte y Psiquiatría” de APSA Secretario de la región Cono Sur de la Sección "Arte, salud y comunidad" de APAL.
Coordinador del Centro de Terapia por el Arte del Hospital Británico de Buenos Aires País: Argentina N° Teléfono: 011 4862- Mail: carlos@tangosbycaruso.com
Si preguntamos a la mayoría de las personas cómo se comunica un ser humano, dirán que verbalmente o por medio del lenguaje, o sea lo que alude al habla, la lengua, los sonidos de las palabras que tienen un significado FORMATO: La evolución de la comunicación humana simbólico. Sin embargo, si observamos a un ser humano cuando habla, veremos que adopta diferentes actitudes con su cuerpo, gesticula con la cara y las manos. Su voz emite más o menos palabras en la misma unidad de tiempo, varía de intensidad y se torna más aguda o más grave según los casos. Quienes se dedican al estudio de la comunicación humana afirman que sólo el 30 o 40 % de nuestra comunicación se debe a las palabras que pronunciamos, el 60 o 70 % restante es resultado de la actitud corporal, de los gestos faciales y de las manos y de la entonación de la voz (prosodia). Incluso, con los gestos, la actitud corporal y la entonación de la voz, podemos cambiar totalmente el sentido de un mensaje dicho con palabras por su significado opuesto. Eso explica los malos entendidos que se producen en las comunicaciones telefónicas o por correo electrónico, donde no se ve al interlocutor y sólo nos basamos en el significado de las palabras (semántica). ¿Por qué nos comunicamos así? Para entenderlo debemos tener una perspectiva evolutiva del desarrollo de la humanidad. Considerar que en la naturaleza todo lo que sirve se conserva, pero subordinado a la forma última y más desarrollada de la función. Tenemos un auxiliar de muy fácil acceso para comprobarlo. Podemos observar qué hace para comunicarse un ser humano recién nacido y seguirlo en su crecimiento. Veremos que lo primero que utiliza es el cuerpo: se contrae, se relaja, si lo soltamos bruscamente cierra los brazos en forma refleja, trata de aferrarse. Si presionamos la palma de su mano, la cierra; de nuevo trata de aferrarse. Y. por supuesto, grita y llora cuando algo lo molesta o tiene alguna necesidad. Aquí, la voz no emite palabras con significado, sólo sonido con altura, timbre, intensidad y duración, los mismos elementos que conforman la música. Y un poco más adelante el bebé jugará con su voz, “cantará”. También sonreirá, aun naciendo ciego y sordo, y comenzará a gesticular con miedo, desagrado o ira. A los tres años dibujará y pintará, con más o menos habilidad, mucho antes de escribir la primera palabra o el primer número. Podemos tomar lo que acontece con la adquisición de la comunicación de un ser humano en particular (ontogenia) como una representación sintética y resumida del desarrollo y la evolución de la comunicación de la especie humana en general (filogenia).
Imaginemos que viajamos a un país del cual no conocemos el idioma. Nuestra necesidad de comida y alojamiento deben ser satisfechas de todos modos. ¿Cómo nos comunicamos? Recurrimos a los gestos y sonidos: señalamos lo que queremos comer, la dirección en la cual necesitamos ir. Y nos responden de la misma manera. Así se comunicaban nuestros antepasados: gestos de alegría, amenaza, peligro, acompañados de movimientos de manos y cuerpo, con gritos o sonrisas o imitando sonidos. Setenta mil años antes de que aparezca el primer testimonio arqueológico de palabra escrita, con signos cuneiformes, en la civilización Sumeria, hoy Irak, en Medio Oriente, ya había instrumentos musicales. La flauta de la cueva de Djvje Babe, en Eslovenia, Europa, encontrada en 1995 por el profesor Iván Turk, así lo atestigua. Para quienes dudan, un miembro de la orquesta de la Ópera de Ljubljana ha hecho sonar, en un modelo de ella, partes del “Adagio” de Albinoni, del “Himno a la Alegría” de la Novena sinfonía de Beethoven y del “Bolero” de Ravel. En la Cueva de Blombos, al sur de lo que hoy es la República de Sudáfrica se hallaron los que se consideran los primeros objetos de arte de la humanidad; dos trozos de esquistos de ocre de 8x4x4 cm., de setenta y cinco mil años de antigüedad, tallados con líneas cruzadas, romboidales, simétricas, por lo tanto no casuales. En el mismo lugar se encontraron varias cuentas de un collar hecho con valvas de un molusco. El surgimiento del arte nos indica, en forma indirecta, de la aparición de un mayor grado de abstracción en la mentalidad primitiva. La humanidad toda comenzó a dibujar y pintar treinta y cinco mil años antes de escribir, semejante a lo que hoy hace un niño. En la Cueva Chauvet, al sur de Francia, se descubrieron en 1994, las pinturas rupestres más antiguas conocidas hasta hoy. Esas imágenes de leones, panteras y osos asombran por su calidad y belleza. Nos informan, también, del surgimiento de un mayor grado de simbolización: la representación analógica, donde la representación guarda relación con lo representado. Es la forma de representación del Hemisferio Cerebral Derecho, que es el primero en madurar en el niño y que procesa los contenidos emocionales, subjetivos e intuitivos. En las tablillas de escritura cuneiforme sumerias ya no hay representación analógica del objeto representado sino formas arbitrarias, también designadas como digitales. La representación analógica de un león es la figura de un león. La representación digital de un león, el sonido de la palabra león o las letras que forman la palabra león no guardan ninguna relación con el animal. Y eso nos denota un mayor grado de abstracción y simbolización que agiliza el pensamiento y la comunicación. Y eso lo procesa el Hemisferio Cerebral Izquierdo, que se ocupa de lo lógico y racional. Como vemos el arte precedió a la ciencia como forma de representación, simbolización y comunicación, y las emociones y las impresiones subjetivas precedieron al pensamiento racional y objetivo. ¡Lo mismo sucede en el desarrollo de un ser humano desde la niñez a la adultez! ¿Qué podemos hacer cuando por dificultades en el transcurso del desarrollo o por sucesos traumáticos, tanto neurológicos como psicológicos, una persona no pudo adquirir o perdió la posibilidad de comunicarse verbalmente? ¡Pues imitar a la naturaleza y recuperar formas de comunicación que nos fueron útiles durante nuestro desarrollo!